Muy cerca del malecón, donde la arboleda de framboyanes le brinda su policromía rojo verde al río Undoso, justo en la bajada de la calle Marta Abreu, vivía Manuel Barbón Menéndez, el tan tímido, educado y ocurrente corresponsal de la emisora y encuadernador de libros. Vivía este en una habitación atestada de libros, periódicos y revistas, dispuestos de manera caótica; una espiral montaña con la cual podías tropezar y convertía el sitio en un verdadero y borgeano laberinto. Cuando la puerta de la habitación crujía, los vecinos pensaban que aquel embrollo de papeles se volvería una ventolera de hojas en el barrio.
Recuerdo que un día, junto al colega Omar Hernández Sosa, toqué a la puerta del inmueble. Mi acompañante insistió en el golpe y escuchamos un extraño ruido que venía desde el fondo, algo así como de pasos entre tropezones; lo imaginábamos abrumado entre aquella enredadera de archivos ambulantes.
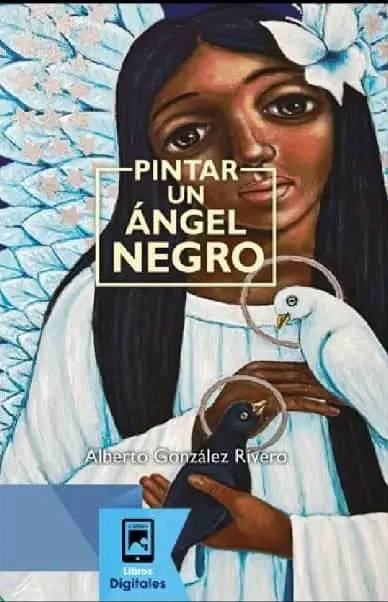
Aunque sabíamos de su inveterada costumbre, no pudimos prever que nos encontraríamos con tal promontorio de periódicos y revistas que llegaba hasta el techo. Cuando por fin el inquilino abrió una hoja de la puerta, nos quedamos átonitos ante el espectáculo de papelería. Por eso se podía creer en que tal vez un día de intensa lluvia se quebraría toda su estructura de madera y él, asido al arca de Noé, flotaría junto con su maravillosa biblioteca, muebles, cortapapeles y demás, arrastrados hacia el río, más desbordado por la lírica presencia del personaje antediluviano.
A Barbón lo conocimos cuando llegaba a la emisora de Radio Sagua a dejar sus notas culturales. Obviamente apenado se iba de nuevo para su taller de encuadernación en la biblioteca Raúl Cepero Bonilla a escuchar en un viejo radio de baterías el fragmento de programa que se dedicaba a divulgar sus investigaciones o temas periodísticos sobre la ciudad, la misma ciudad donde había fundado en 1979 el taller literario Raúl Gómez García y había logrado publicar el libro Poetas Sagüeros, con diseño de cubierta y viñetas del paisajista Manolo Fernández.
Recuerdo que cuando yo era muy joven visitaba la biblioteca y no me fijaba tanto en este caballero de piel muy blanca y pelo rubio, era un imberbe para notar la dimensión espiritual de un reparador de archivos, que caminaba sobre Santa Mónica de los Venados, buscando en los anaqueles textos desvencijados, tapas descoloridas u hojas carcomidas o amarillas por el roer de los insectos o por la intemporalidad de las estaciones poéticas; y a ciencia cierta no sabía hasta dónde iba aquel hombre con la ringlera de libros a cuestas, que contaban historias heridas y polvorientas de la autorìa de Emilio Salgari o Julio Verne, volúmenes de las antiguas Roma y Egipto, un pequeño texto de un escritor sagüero, ignorado por los lectores, ejemplar que él cuidaba con esmero en ese cuarto donde se salvaba del naufragio el conocimiento universal.
Todavía Magalys Méndez Fariñas, una de las mulatas más esbeltas que haya dado esta villa, recuerda los milagros, que hacían en el departamento de encuadernación, Barbón Menéndez y Jesús Calderón, guardianes de cuanto documento se deterioraba, de cuanto libro, revista o periódico era necesario conservar en la sala quirúrgica de la biblioteca, una habitación larga que al final colindaba con la calle Céspedes, una arteria que podría contar su propia historia por su privilegiada posición en el casco urbano de la localidad, aunque de calle en calle se va tejiendo la urdimbre de un pueblo, de relato en relato, hasta en bocetos o memorias redactadas en apartados y polvorientos caminos que Barbón resguardaría con una hondura humana tal si fuese un pasaje de Balzac.
Aún nos parece verlos cosiendo las tapas carmelitas de clásicos que se dejaban forrar sin vanidades, incluso restauraban hojas desarmadas en algunas batallas medievales; y lidiaban con sus armas rudimentarias para preservar la reliquia encontrada por un peregrino en una catedral europea; encuadernando los periódicos del mes o ciertos ejemplares rescatados de lugares húmedos. A veces caían goteras que salpicaban como borradores de letras, y navegaban cajas atestadas de libros a punto de ser exterminados por el moho, el encartonamiento, o por las manchas incoloras de sus páginas. Los imaginamos en aquel taller con sus máquinas antiguas, ingeniosos con la cartulina y el pegamento rehaciendo páginas, lomos de libros, con tapas duras o blandas, con títulos de épocas doradas de la literatura; volviendo una y otra vez sobre artefactos y movilizando presillas, tijeras, envolturas de papel fino o cartón grueso para retrotraer aventuras que se pierden en los registros de la memoria.
A veces indagábamos sobre lo que hacía este hombre extraño que le daba besos a los libros, sobre todo aquel texto que desempolvó al hallarlo abandonado en una callejuela, y lo observamos meticuloso en el manejo de otros objetos de un oficio lleno de ingratitudes, premiado con el rescate de lo obsoleto. Acariciaba los libros y los olía cuando eran recuperados y listos para ser leídos o vueltos a leer. Era muy reservado para enseñar ese espacio que tenía en casa, y era muy misteriosa la forma en que lograba restaurar su frondosa colección, cada vez más apilonada o hacinada en la vivienda. Los pocos que accedían a la misma, se quedaban boquiabiertos con aquellos objetos rupestres, salidos de un cuento fantástico, con los cuales él recobraba aquel amasijo polvoriento en el cada vez más reducido laberinto.
Mis contertulios en el ajedrez y reconocidos actores, Jorge Luis López, Cuco, y Baudilio Espinosa (el profesor Pepe Rillo), se fascinaban con Barbón Menéndez y le pedían a Joseíto Almeida que le escribiera un guion para interpretar al personaje en la sala de la parte alta de la biblioteca municipal. Y cuando yo veía a Manuel salir de aquel cuarto lleno de libros viejos, solo me sacaba del letargo ver a Cuco haciendo la mímica de aquella canción infantil que se refería a un cangrejito que salía del mar, o a Hortensia cuando le traía el almuerzo al encuadernador.
Vuelvo a la memoria de Omar y a nuestra aventura periodística, y toca la puerta y sale Barbón, con la hoja entreabierta, pues un montón de libros, revistas y periódicos obstaculizaban la buena comunicación con el anfitrión mientras trata de sostener el aluvión que se le viene encima, encuadernado o no, pero aún con el embrujo de la historia cultural de su pueblo, todo en picada de una buena hojeada de terremoto literario.
Finalmente, Barbón nos concedió la entrevista, desde adentro y hacia afuera, sentado encima de un cúmulo de volúmenes y papeles que semejaba las pirámides de Egipto. Por fortuna, aquella mole no se desplomó, si no hubiéramos sido quizá los primeros entrevistadores en morir aplastados o asfixiados debajo de tamaño deslave literario.
Ahora que extraño la lectura de aquellas páginas de colores de leyendas y paisajes de varios continentes, regreso de bajada por la calle Marta Abreu, toco a la puerta de una casa y abre una hoja, aún dando traspiés, aquel hombre cuyos ojos y ternura levantan algunos framboyanes que, aunque caídos por la furia de los meteoros, se replantean no desteñir la luz rojo verde de nuestro manantial.

